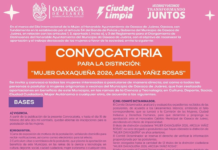Una réplica de la vida,
si la vida estuviera hecha solo de palabras.
Ricardo Piglia, La ciudad ausente.
I
De la vida recordamos momentos. Apenas eso. Momentos. Lo recordé así, al paso, sin buscarlo y recordando mal, incompleta, parcial, inexacta acaso, la cita que meses atrás había releído en El oficio de vivir, la obra nodal de Cesare Pavese, intelectual notable y poeta infelizmente melancólico que pensando en Constance Dowling se suicidó con una sobredosis de somníferos: Vendrá la muerte y tendrá tus ojos/esta muerte que nos acompaña/desde el alba a la noche, insomne,/sorda, como un viejo remordimiento/o un absurdo defecto. Recordé entonces que recordaba el poema pero la cita que creía recordar se me escapaba, o la sentía incompleta, o la recordaba mal, o era inexacta.
Ese día comía solo. Lo había hecho así, solo, los últimos diez o doce años en el mismo comedor del mismo bar en el décimo piso de la misma torre a la que se accedía desde el vestíbulo de la plaza comercial en el elevador panorámico que al ascender empequeñecía a los habitantes temporales de la plaza, versión moderna del Ágora que devenía impersonal en su mundo de corredores y escaparates como una suerte de fuego nuevo, pebetero convocante de una tribu siempre igual a sí misma en sus hábitos, sus vicios, sus tragedias, sus pretensiones consumistas, sus patéticas vidas.
El elevador me dejó a pocos pasos de las puertas giratorias que conducían al Miralto y su restaurante, su bar, su casino. Busqué, como siempre, una mesa ubicada a la izquierda de la entrada principal, pegada al ventanal; una mesa alejada de la puerta que llevaba al bar o al casino contiguo. Me senté en la silla de respaldo tejido y descansabrazos de madera siempre relucientes como si por las noches un ebanista invisible invirtiera todo el tiempo de la noche para abrillantar cada descansabrazos.
No necesité ver la carta ni el menú del día para ordenarle al camarero una crema Pardaillan, una carne a tres-cuartos y media jarra de vino de la casa. Fue entonces que recordé, mal pero eficazmente la cita de Pavese… Recordamos momentos dije para mí, perdiéndome en la observación del agua corriendo mansa hacia la boca del río y de ahí al mar bajo un cielo que al paso de las horas pasaba de celeste a gris mientras una calima incipiente tres horas antes se dibujaba de prisa sobre el horizonte.
Recordaba en paralelo los momentos del día anterior –los que podía recordar— y los de otro tiempo ya vivido. Ayer, todo había sucedido muy rápido y el pasado se había ralentizado. No pude evitar entonces ni ahora, aunque hubiera podido, el cruce con Andrea y su madre en el pasillo del supermercado; tampoco su saludo ni la plática forzosa, inesperada, inútil si se quiere, útil si se busca saber. ¿Saber qué? ¿Saber…para qué?
¿Qué dije de mí? Lo obvio. Que sí, que seguía, escribiendo, que sí, que de fútbol; si también un par de novelas; que sí, que aun daba clases, de literatura sí, ¿de qué más?; que vivía solo, que sí, que en el extremo sur de la ciudad, que ese supermercado vendía la leche que me gustaba tomar y las frutas que me gustaba tener a mano, que sí, que me quedaba al paso del periódico y de la universidad, que sí, que sí, que sí…
Cuando se hizo el silencio, forma liminar de las despedidas, pregunté por Amalia. ¿Mi hermana? Sí, claro. ¿Por quién pregunta? Por Amalia, tu hija, mi hermana. ¿La conoce? Dije que sí. Andrea también dijo que si, que yo la conocía. Está bien, dijo… Se casó y se divorció. ¿Y usted? ¿Se casó? Dije que sí. ¿También se divorció? También, dije. Llámela, le gustará saber de usted. Me despedí de ambas. Había visto a Amalia quince años antes y sabía, quince años después, como supe quince antes, que nada teníamos para decirnos. Me pregunté si alguna vez habíamos tenido algo para decirnos, si alguna vez tuvimos realmente algo que decirnos y tiempo para hacerlo.
En ese momento yo trabajaba en el primer borrador de lo que pretendía fuera una biografía de Borges y de entre los datos que guardaba en un fichero y en los archiveros de mi cubículo en la Universidad tenía una copia parcial de su expediente médico. De la parte del expediente que hablaba de lo que para abreviar solía llamarse la ceguera de Borges y me interesaba saber cómo podía explicarse con simpleza pero con rigor clínico, científico, esa ceguera. Sabía, sin embargo, que era un dato del que podía prescindir como muchos de sus biógrafos, más interesados en el contexto de su literatura. Yo no era la excepción.
El camarero trajo la crema y la media jarra de vino. No dejé que lo sirviera, lo hice yo mismo. Muchos años antes, tantos que a veces pienso que ha sido mejor perder la cuenta, mientras tomaba el primer cortado del día, revisaba el diario. Caí en la sección de Ciencia y caí también en esa otredad que era Amalia Branco, elegida días atrás como dirigente nacional del colegio de oftalmólogos.
En el último párrafo el reportero detallaba su currículum hasta volverlo una forma solemne de legitimación: Estudios en la escuela local de medicina. Especialización en la capital del país, una residencia postdoctoral en Madrid y otra en Nueva York. Integrante de varias colegiaciones de oftalmólogos en varias partes del continente y un largo andamiaje de reconocimientos, publicaciones, conferencias. Sarcástico, esperé que del diario brotara una andanada de aplausos.
Recorté la publicación. La metí dentro del libro que un par de días antes había recogido en la librería Magallanes en la antesala de la estación del subterráneo y seguí revisando el artículo que sobre Borges había prometido entregar al suplemento del mismo diario que hablaba de Amalia. Mientras lo revisaba disfruté de la exuberancia de un segundo cortado exultante en su aroma, grato al paladar. Recordé, luego de guardar el artículo en el libro que la única forma de legitimación, a la que yo quería aspirar entonces y ahora era a la de escritor.
Tres días después volví a la nota del diario que hablaba sobre Amalia. Busqué su número de teléfono y la dirección de su consultorio en la guía comercial. Lo encontré. Lo subrayé con tinta azul y metí una tarjeta en la guía para no perderlo.
Dos horas después disqué el número desde mi cubículo en la universidad. Una recepcionista que supuse eficiente pidió mi nombre y un número de teléfono antes de darme la cita. Será el próximo lunes a las 19 horas, me dijo la voz, profesional en sus modos, al otro lado de la línea. Era jueves. Que me recibiera el lunes no importaba. Regresé al documento en que trabajaba. Largué los tres párrafos finales de un golpe. Noté o quise notar un aire nostálgico en el último enunciado. Escribí: “Penetremos con Borges en el secreto corazón del sur y reconozcamos junto al poeta ese ‘recuerdo imposible de haber muerto/peleando en una esquina del suburbio’”.
Puse punto final al documento y estiré los brazos; me troné los dedos y prendí un cigarrillo. En el reproductor de discos compactos al fondo de la torre norte de cubículos alguien hizo sonar un disco. Escuché la voz de Frank Sinatra: Fly me to the moon and/Let me play among the stars/Let me see what spring is like/On Jupiter and Mars/In other words, hold my hand… No pude evitar pensar en Amalia. En el breve momento donde conocí la suavidad de su talle envuelto en el vestido en azul imperial que tan bien le sentó siempre; en el aroma de jazmín que en su cuello dejaba el perfume. En la caída rotunda de su inigualable cascada punzó sobre la espalda… In other words, hold my hand…
II
Cuando deje de ver a Amalia Branco ella tenía 17 años. Yo también. Entre esa noche, rubricada por la voz de Frank Sinatra y los años siguientes pasaron muchas cosas; los momentos centrales han vuelto ahora envueltos en la calima que se dibuja cada vez más densa sobre el horizonte.
Con la copa de vino en la mano pensé en ese alud de momentos en la memoria del tiempo, nimbados por el paso de los años. Concedo poca justicia a estas horas de la tarde si pienso que como yo, pero a su modo Amalia hizo su vida, la vida. La vida, que no es más que un ensayo para la muerte.
Se casó mientras yo convalecía de una cuádruple fractura que me alejó para siempre del fútbol y amenazó con dejarme uncido a una silla de ruedas. Una rehabilitación precisa me alejó de esa silla para llevarme a la práctica de un oficio que no es para cínicos tal y como un día y otro nos enseñaría Kapuscinski en un par de conferencias memorables.
Me inscribí en la escuela de periodismo, tarde ya, cercano a los treinta, y cubrí con suficiencia los créditos de la misma; al mismo tiempo descubrí una vocación lectora que desconocía. Un año antes de terminar la escuela me volví “hueso” en Balón. A los tres meses punteaba cables, cubría los descansos de los editores y asistía a Jusalmo con la corrección de estilo y las revisiones de los titulares de portada e interiores antes de que se fueran a prensa. Antes de salir de la escuela me asignaron la cobertura de ligas barriales en campos pelones, potreros sucios, malolientes, bosta de vaca en el medio campo.
Fue en uno de esos potreros de mala muerte donde me topé con el técnico que más estrepitosamente había fracasado con una selección nacional, la nuestra, y me contó sin prisa su versión del fracaso: “ensayamos tanto y tan bien que el día del debut ante Túnez se nos olvidaron los parlamentos”, dijo. Supe entonces, sentado sobre una pelota, que había ganado un sitio permanente en Balón.
Días después, ya con la entrevista publicada me promovieron como responsable de la cobertura del equipo local, un cuadro proclive al sufrimiento y la derrota en cada torneo y al que hacerle una crónica como las que se acostumbraban en Balón costaba mucho trabajo y solía terminar en un elogio inevitable de los dones del adversario.
A finales de los años ochenta ya me había consolidado en el diario. No podía quejarme. En 1986 gané el siempre polémico premio nacional de periodismo no por la crónica de la mano de Dios ni por el sembradío de ingleses que en la cancha del Estadio Azteca dejaba la cadera casi redonda de Maradona, sus tobillos hinchados o su pequeña zurda prodigiosa. Gané el premio por haber hecho la crónica de la honda soledad de Jorge Valdano agitando los brazos mientras Maradona quiebra rivales a diestra y siniestra y Valdano, siempre Valdano, fuera del ángulo de visión del 10, espera en la más beligerante oquedad el pase que nunca llega, cortando así, de tajo, todas las posibilidades de un futuro inmediato. ¿Qué hubiera pasado si…?
Anestesiado por el premio de ese año y el posterior éxito de mis crónicas sobre el mundial de Italia y el par de novelas breves que publiqué en esos mismos años, firmé el acta matrimonial que cuatro años después, a mi vuelta del mundial de 1994 en Estados Unidos, canjeé por una de divorcio, pasaporte visado hacia el futuro que ha traído hasta aquí esta calima cada vez más densa.
Amalia se hizo oftalmóloga a despecho de los ranchos de su padre y los deseos del hotentote voraz con el que se casó viendo en ella su seguridad futura. Se divorciaron sin más ruido que el de las biromes deslizándose en el convenio de divorcio y las escrituras que, gananciales bastardos de la ambición, Amalia firmó para largarlo en definitiva de su vida.
De modo que ese es el resumen de estos años, dijo Amalia, mientras el lunes de nuestra cita médica corría lento bajo la quietud de la noche en su consultorio. Ese es el resumen, sí, dije. Nunca supe de tu fractura. Yo era residente en ese hospital pero no supe de tu ingreso, ni de tu estadía, las operaciones o tu rehabilitación, de nada supe. Le pregunté si saber de mí en ese momento hubiera hecho caer los dados de otra manera. No lo sé, dijo. ¿Tu qué crees? No lo sé, dije también. Y era verdad. No lo sabía. Tantos años después solo quedaba jugar a las posibilidades. En todo caso, ignoramos la oquedad del otro. Los dos, pensé pero no lo dije, fuimos Valdano.
Nos despedimos y quedamos en una cita para mediados de la siguiente semana. La recepcionista tomó nota de la instrucción de Amalia a través del intercomunicador. Su cara redonda, profesional, sonrió beatífica cuando al salir me confirmó la hora y el día que había anotado en la agenda marrón. A un lado de la agenda vi que tenía un ejemplar de Rayuela. Otra que lo sobrevalora, pensé.
Salí del consultorio a la quietud de la calle ese lunes caluroso, húmedo, extraño. Un verso de Pacheco me golpeó de lleno: A lo mejor no hubo esa tarde./Quizá todo fue autoengaño./La gran pasión/sólo existió en tu deseo.
Anduve tres cuadras con Memoria golpeándome hasta que me adentré en la boca del pasillo que llevaba al subterráneo y descendí a las entrañas de la ciudad y tuve, como siempre, la sensación de ser devorado por la multitud que poblaba las entrañas del monstruo y sus tubos de neón, sus escaparates pringosos, sus pizarras electrónicas; los gritos de los vendedores, las parejas que se encontraban para seguir juntos la marcha o se despedían ahí en ese andén.
El tren azul se detuvo puntual en el andén a las 21.30 de esa noche. Luego de cinco estaciones bajé del vagón en la plaza de La Valenciana. Escapé de la ballena, pensé.
Caminé hacia la calle para llenarme de los ruidos de la urbe, compré cigarrillos en un quiosco, pasé a bolearme los zapatos en la silla de Fito, último heredero entonces de una antigua estirpe de betuneros.
El reloj de la catedral marcaba las 22.25. A las once, de la noche Tito Riquelme iniciaba su presentación en El Yate. Cuando por fin entré al cabaret Tito iniciaba la noche, como lo haría el resto de esa breve temporada, cantando Pasional. Me senté a contraluz del escenario justo cuando Tito fraseaba, elegante y dueño de toda la atmósfera de luz diluida y humo, la segunda estrofa: Estás clavada en mí… te siento en el latir/abrasador de mis sienes./Te adoro cuando estás… y te amo mucho más/cuando estás lejos de mí.
Le pedí una ginebra al mesero. Tito aun cantaba interpretando con soberbia precisión el fraseo final: Te quiero siempre así… estás clavada en mí/como una daga en la carne./Y ardiente y pasional… temblando de ansiedad/quiero en tus brazos morir.
Una copera, indudable fanática de Tito, seguía desde la barra la letra. Nuestras miradas se toparon en el momento en que cada uno alzaba, por sus propias razones, la copa de licor. Dejé la bebida sobre la mesa sin dejar de ver sus ojos. Planté en el aire un cabeceo elegante tal y como Tito, caballero de la noche, me dijo alguna vez que debía hacerse. Entre los primeros aplausos para Tito la vi dejar su lugar en la barra y caminar hacia mi mesa con un cigarrillo entre los dedos. La vi despreciar el mechón de fuego que salió de un par de encendedores y plantarse frente a mí. Fue entonces que se llevó el cigarrillo a los labios.
Iluminé su cara con la llama del encendedor y aprecié el reflejo del fuego en los dones generosos de su cuerpo durante dos segundos. El breve tiempo de la flama artificial y el fuego incendiario de una mirada. Se sentó a mi lado sin decir palabra. En el escenario Tito fraseaba boleros eternos, sentimentales, propiciatorios.
Esa noche Tito cantó con venerable precisión lo mejor de su repertorio. El tuxedo, impecable como su voz, su dicción, su fraseo intenso y demorado, le permitía crear un aura mítica, irrepetible. Como pocas veces, Tito se desangraba en el escenario sin perder el tipo. Otras veces lo había visto de vena juguetona, intercalando humoradas, contando historias, dedicándole alguna canción a las coperas o evidenciando a su audiencia con flema satírica. Esa noche no. Tito era otro. Y era su mejor versión.
Salí de bar con la copera. Nos desvestimos de prisa en la cama de un hotel cercano. Se llamaba Corina. Fatigamos la noche hasta lograr la demorada laxitud de los amantes que se conocen de sobra sin conocerse de nada. Salimos del hotel al amanecer y caminamos a la antigua churrería de Donceles abierta las 24 horas. Vi a Corina saludar a dos mujeres que curaban con vodka, a pico de botella, las tristezas de su noche. Comimos sin hablar o hablando poco. Al terminar fumamos un cigarro. La acompañé a esperar un taxi. Se embarcó en el asiento de atrás luego de dejarme un beso en la mejilla. Búscame cualquier día en El Yate dijo con aire de promesa ambigua.
Tomé un taxi casa. Dormí hasta bien entrada la tarde estragado por los efectos luminosos del cuerpo de Corina, el alcohol, los cigarrillos, la desvelada. Comí restos de pizza fría y un vaso repleto de hielo y Coca-Cola. Me dormí de nuevo hasta la mañana siguiente.
III
No volví a ver a Amalia Branco ni supe de ella, ni la busqué durante los siguientes 15 años. La recepcionista de su consultorio me llamó a la Universidad un día antes de la cita que habíamos concertado para un miércoles. Se le presentó un inconveniente a la doctora, dijo, profesional y beatífica. Dio fecha para una nueva cita, volvió a llamar cancelando en tres, cuatro, cinco ocasiones. Imaginé su cara redonda al otro lado de la línea pasando con displicencia por las páginas de Rayuela luego de cada nueva fecha que se convertía en una nueva fecha que era otra nueva fecha, como si la agenda marrón fuera una matrioshka, una matrioshka cruel, despiadada. Las reiteradas cancelaciones de la cita trajeron sus efectos. Lo que pensaba como una biografía de Borges se convirtió en un libro de ensayos que, unificados, publicó la Universidad. Querido Borges lo titulé.
A las semanas de estar circulando un crítico escribió que pese a la cursilería del título era un buen trabajo. Otro, apuntó que debió titularse En una esquina del suburbio; que hubiera sido mejor, “más esclarecedor”; que el título elegido lo asemejaba a un trabajo escolar aunque los ensayos no tenían desperdicio. Alguno más advirtió que pese a la abundante bibliografía existente, “los ensayos reunidos en Querido Borges, poeta luminoso de su siglo, eran un excelente vehículo para acercarse a la obra de este autor, citado hasta el cansancio por legos y eruditos pero escasamente comprendido”.
Acusé recibo de casi todas las reseñas y en la medida de lo posible hice llegar a cada crítico un ejemplar agradeciendo sus deferencias, incluso a los que habían hecho, a mi juicio, reseñas poco comedidas. Después de todo, y eso los años lo han dejado en claro, no se escribe pensando en un lector pero sí en el lector, en abstracto.
De esa edición han pasado diez años. Tengo 25 años de no ver a Amalia Branco y estoy revisando, para una nueva edición aumentada, el Querido Borges. La calima ha traído viento y lluvia hasta este ventanal del Miralto y casi llego al final de la revisión del que será el último borrador de la nueva edición. Dejo que el mesero sirva más vino en la copa mientras sigo leyendo y un cigarrillo se consume impávido en el borde del cenicero.
De la vida, vuelvo entonces a pensarlo, recordamos solo momentos; acaso palabras, la posibilidad de otra realidad; “Una réplica de la vida”. Una réplica que se desdobla, que va y viene y nos devora impía para escupirnos infelices y contrahechos en esta y en otra realidad.
En una de las cuartillas que hacen las veces de lo que serán las hojas de guarda, escribo: Para Amalia Branco, 1960-2015. Cierro la carpeta donde guardo el borrador que mañana le entrego a la editorial y pido la cuenta. Veo escurrir en el ventanal dos lagrimones. Como una daga eléctrica un relámpago lejano se clava en el horizonte. Truena. El ventanal se estremece.
El mesero pide que digite la firma electrónica en la terminal que ha traído a la mesa. Un pago virtual se evidencia en la realidad del comprobante impreso. Lo doblo y lo meto en la cartera junto con la tarjeta.
Desciendo en el elevador hasta el estacionamiento de la plaza para buscar el auto. Al encenderlo se enciende también el reproductor musical… Fly me to the moon and/Let me play among the stars/Let me see what spring is like/On Jupiter and Mars/In other words, hold my hand…
Avanzo a la salida del estacionamiento, desdoblado y no, feliz y no, entre dos realidades. En una de las dos Tito Riquelme sigue cantando boleros en El Yate y otra Corina cruza entre las mesas con un cigarrillo entre los dedos. En la otra, aun gobierna el recuerdo de Amalia Branco cuando llego a casa y enciendo la luz del pasillo que lleva al estudio y a la mesa en que escribo para dejar ahí la carpeta. Apago la luz y a oscuras, acerco al fuego del encendedor el primer cigarrillo del insomnio.